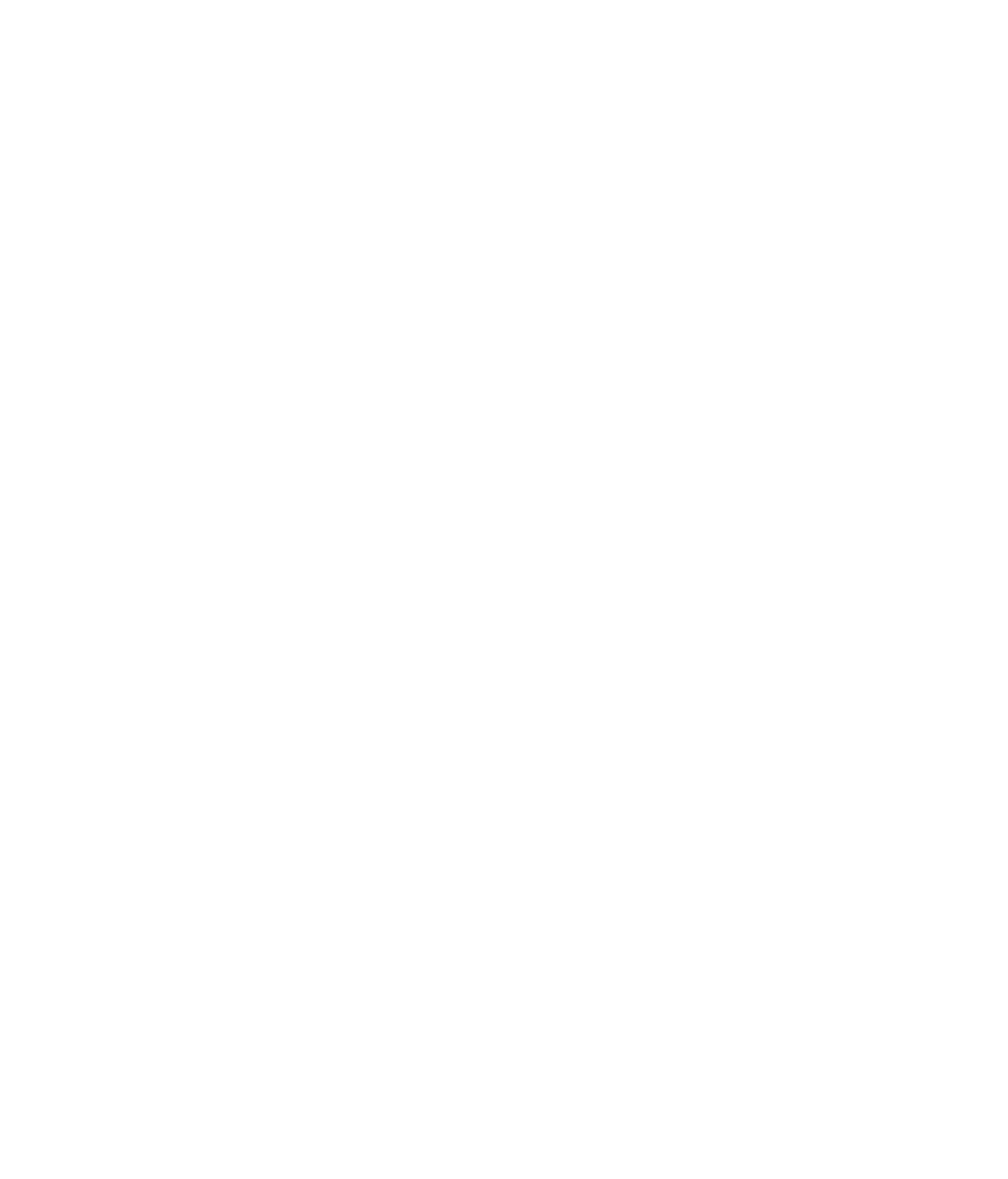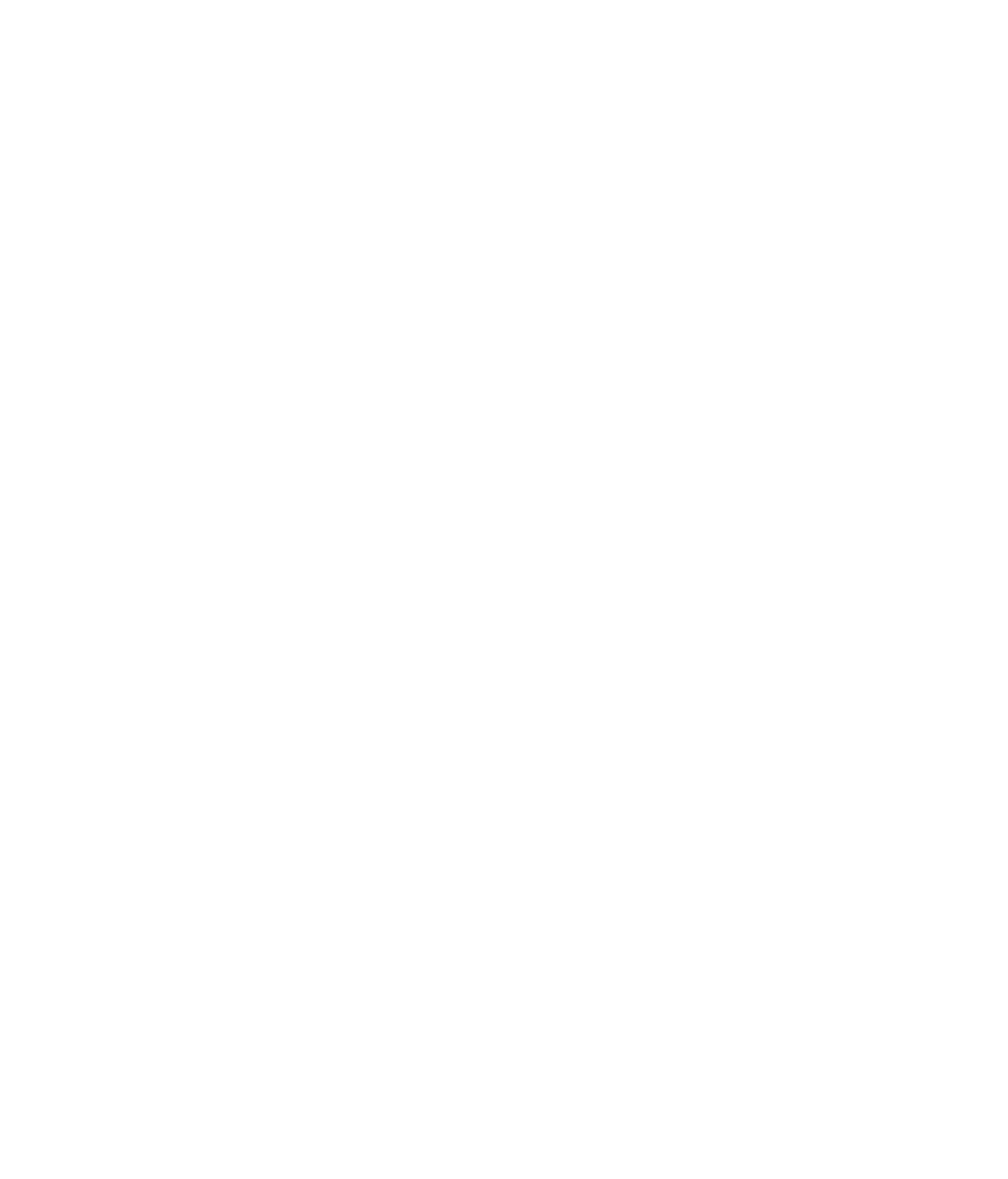Primer directo y primeras compras
Nuestra gala inaugural del jueves en Telecinco quedó estupenda. Lo pensaron los más de tres millones que nos vieron y también lo pensé yo. Unos días antes compartí con Eva González uno de los taxis que nos mueven por la isla (que aunque es pequeña, tiene el tamaño justo para que las cosas no estén tan cerca como para ir andando), y le pregunté si había tenido miedo al estar colgada de la cuerda del helicóptero durante los ensayos. Me pasé de cauto. Eva me contó que ella ha saltado hasta en paracaídas. Ahí es nada.
Por cierto que ese ensayo de la escena del helicóptero paralizó Big Corn Island como en una secuencia de invasión alienígena de película de los años cincuenta. Los coches se pararon en mitad de la carretera. La gente se bajó de ellos llevándose una mano a la frente para hacerse sombra en los ojos y mirar al cielo. Las amas de casa salieron de sus hogares secándose las manos en los delantales. Los niños pararon de jugar al béisbol, el bateador dejando pasar la bola sin inmutarse.
Todo ocurría mientras el enorme helicóptero que se vio en la gala se elevaba haciendo que las palmeras se doblaran con el viento de las hélices. Y colgando de la máquina, una presentadora aguerrida. Un hombre con camiseta de tirantes blanca nos preguntó: “¿de verdad es una mujer eso que cuelga?”. Me dieron ganas de contestar: “no, es una superheroína”, pero me limité a sonreír y asentir.
La emisión de nuestro primer programa (el primer prime-time, como lo llamamos entre el equipo), se vivió en la isla con la emoción lógica de quienes hemos invertido tiempo y esfuerzo (del mental y del físico), en hacerlo posible. Supongo que como Spielberg la primera vez que vio E.T., El extraterrestre. O como Stephen King cada vez que recibe el primer ejemplar de una de sus novelas (cosa que debe ocurrir una vez al mes).
Apostados en la sala de visionado −una bonita terraza con la correspondiente pantalla−, vivimos como media España la tensión por el chubasquero de Consuelo Berlanga. Sentimos la preocupación por el salto del helicóptero de La Trapote. Y comprobamos que Bea La Legionaria domina la visión espacial: eso de dibujar la flecha en el sentido correcto para que apuntara a su oponente al voltear la pizarra durante la nominación, no es tan fácil como parece.
Finalizada la emisión (que aquí transcurrió desde las 14.00h hasta las 17.30h), tuve tiempo por fin de acercarme a mi distribuidor más cercano para hacerme con un teléfono móvil. Un celular, como se lo conoce por aquí. En esta isla tan recóndita, son dos las compañías que ofrecen sus servicios. Y una de ellas es ésta.

En efecto, más familiar, imposible. Pido disculpas por el product placement pero no podía dejar pasar la oportunidad de fotografiar este chamizo cien por cien caribeño tuneado con un logo tan reconocible. Eso sí que es contraste, y no lo de asegurarse que una noticia sea cierta.
Ya, yo también pienso que da pereza pensar en móviles estando en un lugar como éste, pero es lo que hay. Si alguien te necesita en la sala de edición para resolver un problema de último minuto, tiene que poder encontrarte. Y si un compañero invita a ron Flor de Caña en su alojamiento, pues también. Así que todo el equipo se ha hecho ya con un modelo baratito de teléfono y tan contentos. Nos llamamos hasta para comentar lo grande que era el cangrejo que se nos ha cruzado por la calle esta vez. Además vivimos con cierta nostalgia esto de regresar a los tonos de llamada polifónicos.
En la misma tienda de los móviles vendían medicinas, refrescos, ropa y comida. Así que mientras el dependiente se encargaba de las SIM, los PIN y los PUK, aproveché para hacer una minicompra de café, leche en polvo, y galletas, que soy de los que conserva la bonita tradición de merendar. El pedido se complicó cuando quise hacerme con sacarina.
Si recordáis, en una entrada anterior conté que la forma más rápida de pedir edulcorante por aquí es mencionar la marca Splenda. Y así lo hice. Pero el hombre de la tienda montó una báscula en un santiamén, sacó un papel gris y un cubo lleno de azúcar y, con un cucharón en la mano, me dijo: “¿cuánto? ¿una libra?”. Decliné su ofrecimiento. Creo que no le sentó muy bien (en el fondo lo entiendo, porque la sacarina es una pijada para cursis), y creo que por eso me engañó con las galletas: al llegar a casa me di cuenta de que eran saladas, cuando le había pedido, expresamente, que no fueran saladas. Hasta creo que los niños escolares que me encontré en el camino de vuelta y que sonrieron al verme, cuchichearon mientras les fotografiaba: “éste es el que va pidiendo sacarina por ahí”. Me lo tengo merecido.

La galletas acabaron siendo alimento para el perro hambriento que duerme a un paso de mí (y que merece un post en sí mismo), y yo me he hecho con unas galletas de verdad en un súper al uso. Por cierto que el eslogan de la marca de café que compré me encanta: “reanimando a Nicaragua”.

El día acabó con una cena especial que la productora preparó para celebrar el inicio del concurso. Barbacoa. No sé si hay una explicación científica, pero está demostrado que la carne a la brasa sabe mejor si la comes con los pies hundidos en la arena de la playa. Que además viene muy bien para, cuando una gota de grasa hirviendo gotea desde la chuleta hasta el puente de tu pie derecho, poder enterrarlo y sofocar la quemadura.
Justo antes de acostarme, con el estómago agradecido ante el festín de carne roja, recibí en mi nuevo móvil mi primer mensaje. “Hemos sido líderes con un 21%”, me escribía un compañero.