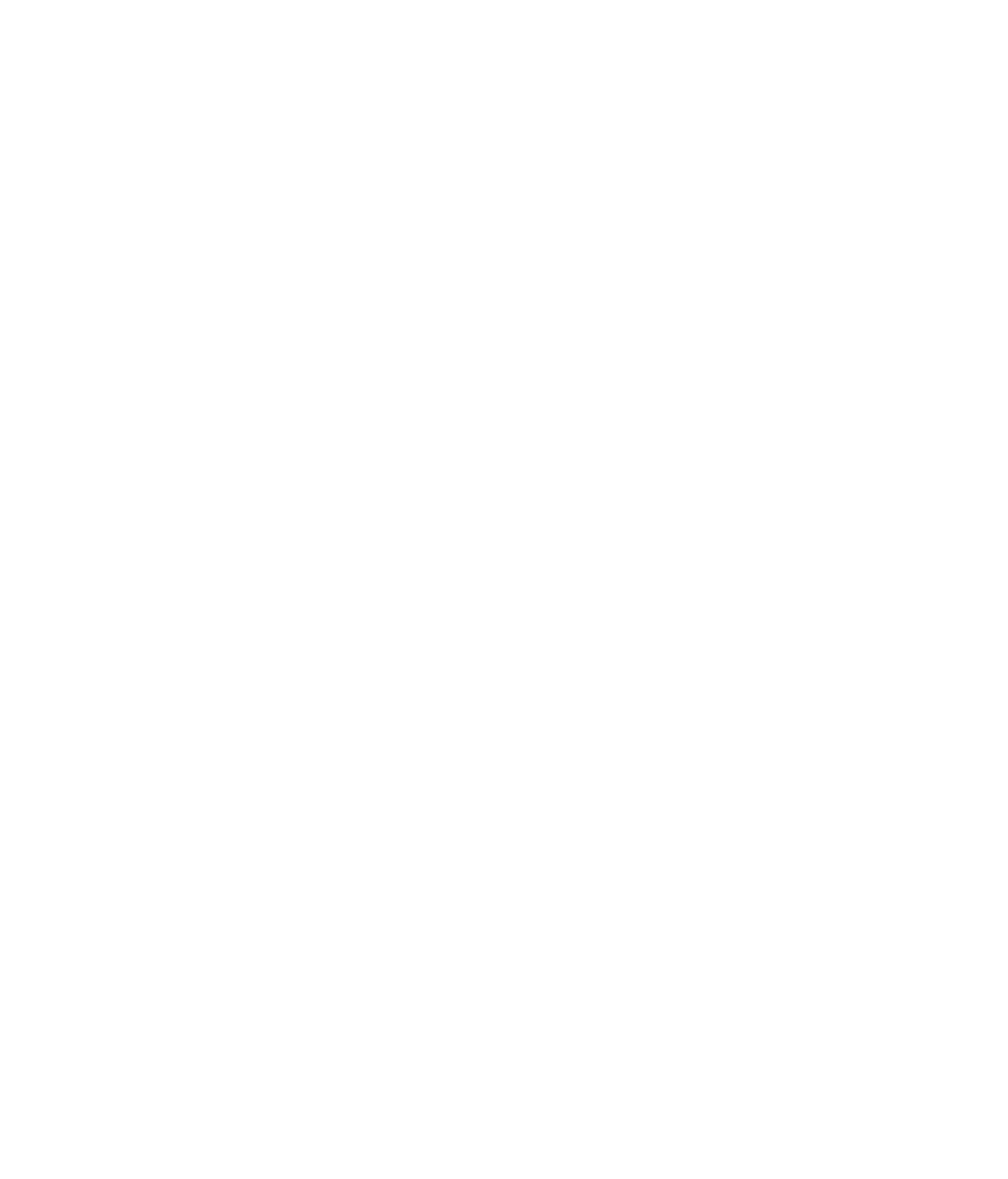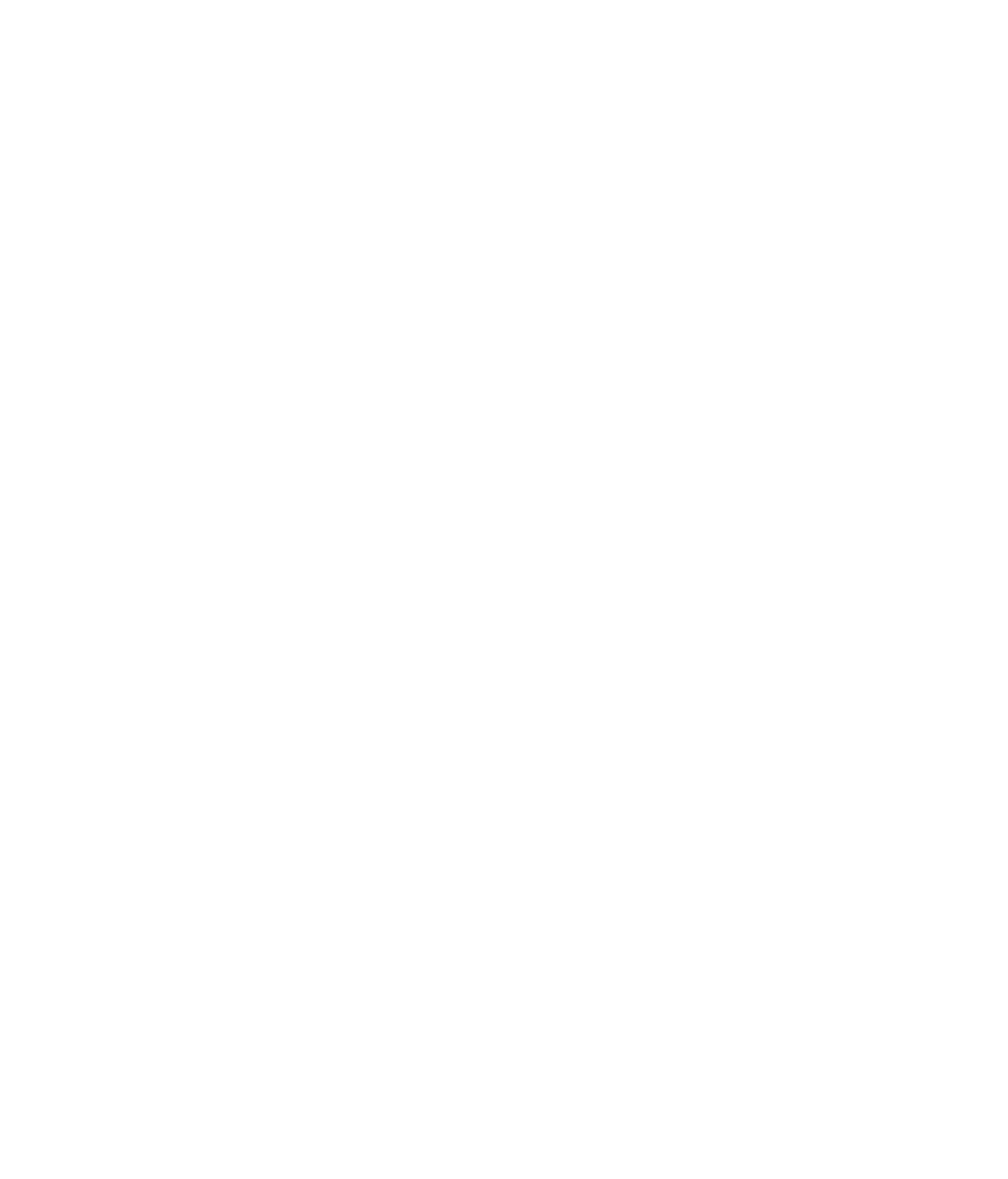La Gran Vía de Corn Island

Se llama Brig Bay. Y equivale, más o menos, al kilómetro de carretera que hay antes, durante, y después del puerto. No tiene teatros que programen musicales, pero tiene tiendas donde te venden unos deuvedés piratísimas de los últimos estrenos. No tiene paradas de metro, pero sí de autobús, con unas señales desvencijadas de lo más cochambrosas y pintorescas. No la recorren miles de personas al día, pero en hora punta es posible que tengas que apartarte una, o incluso dos veces, para ceder el paso a alguien. Así que sí, lo miremos por donde lo miremos, Brig Bay es nuestra Gran Vía. Nuestro Passeig de Gràcia. Nuestra Calle Larios.

¿Y qué nos ofrece esta arteria comercial? Uf, pues de todo. Es curioso porque los primeros días que llegamos a Corn Island, los locales ya se referían a esta parte de la isla como “la ciudad”. A nosotros, engreídos habitantes de núcleos urbanos de millones de personas, nos entraba un poco la risa, la verdad. Pero ahora, dos meses después de aquello, hechos ya al ritmo e infraestructura de nuestro nuevo hogar, es verdad que esta calle es mucha calle. Algunos hasta se ponen guapos para pasear por ella en bici. Que no se puede ir a comprar yuca así como así que luego nunca sabes con quién te vas a encontrar.

Porque en Brig Bay venden yuca, pero también mochilas, bañadores, perfumes, ropa en general, radiocassettes, ventiladores, bicicletas y hasta inodoros. Vamos, que ni la ciudad de Cartago en plena época de los fenicios tenía mayor trajín comercial.

Son estas tiendas las que nos están solucionando algunos imprevistos como los cada vez más necesarios recambios de chanclas, una prenda que desaparece/ se pierde/ se extravía/ nos roban con una facilidad pasmosa. El sábado pasado, por ejemplo, el Departamento de Producción preparó una de sus grandes fiestas. Uno de los guionistas, como hacemos todos, dejó sus chanclas por ahí porque las fiestas transcurren sobre la arena de la playa y no hay nada más liberador que bailar descalzo grandes éxitos locales como “Llamado de emergencia”. No es raro ver montones de chanclas en los aledaños de la pista de baile.
Claro que cuando llega el momento de recuperar tus chanclas, la cosa se pone difícil. Más que nada porque el 85% de la producción usa la misma marca brasileña. El caso es que a base de probártelas, sacudir la arena para distinguir el color, morder el plástico para comprobar la pureza del material y hacer la rutinaria prueba del Carbono-14 para descifrar la antigüedad del par, más o menos todo el mundo acaba encontrando las suyas.
Todos, menos el pobre guionista, que vio cómo el montón de chanclas menguaba hasta quedar reducido a un montón de huellas de pies sobre la arena. Y una colilla. “Seguro que alguien se ha equivocado”, intenté animarle. Pero él fue más listo: “si alguien se hubiera llevado las mías, las suyas estarían aquí”. Total, que le acompañé a un taxi para que volviera descalzo a casa mientras una chica de producción nos abrió los ojos: “te las han robado, hombre. A mí ya me han robado dos pares”. Se refería a algunos espontáneos que aparecen en las fiestas y que permanecen en los alrededores observándolo todo.
En Brig Bay está también un sitio estupendo al que llamamos Saint-Tropez, porque es de lo más lujoso que hay por aquí y tiene las mesas en una especie de balcón que da al puerto. Si entornas mucho los ojos, puedes hasta sentir que estás en la ricachona población francesa. Además del bonito enclave, sirven uno de los mejores desayunos de toda la isla. ¿Por qué? Porque no cabe en una mesa. El sábado pasado fui a desayunar con el asistente personal de Eva González, y la camarera nos hizo cambiar de mesa para sentarnos en dos contiguas porque cada uno necesitábamos de una entera para alojar nuestro desayuno.
Lógico, porque consistía en: un plato con dos tostadas, otro plato con dos pancakes, un tercer plato de gallopinto (frijoles con arroz), otro plato de bacon, un platito para la taza de café, otro para el zumo, y un millar de platitos extra en los que apoyar el azúcar, la leche, la mermelada, el sirope para los pancakes, la mantequilla para las tostadas, el kétchup para el gallopinto, el tabasco no sé para qué, la sal, la pimienta… y no nos puso una guitarra en la mesa porque no nos vio cara de flamencos.
La camarera además era muy graciosa y respondía a todo riéndose. Únicamente. “¿De qué es la mermelada?”, preguntaba yo. Una carcajada. “¿Me podrías traer una servilleta, por favor? No hace falta que la traigas en un platito”. Y otra carcajada. Y así todo el rato. Era muy divertido, sólo que me quedé sin saber si un pez enorme que nadaba a nuestro lado en el mar en una mini-piscifactoría del restaurante era un tiburón.
El asistente de Eva y yo estábamos casi seguros de que era una especie de escualo, pero cuando le preguntamos a la camarera, sólo sonrió. Que en el fondo es una buena manera de hacer pervivir los sueños. Yo me fui a casa con el estómago lleno pensando que había visto un tiburón. Y la camarera se fue a recoger los 2.517 platitos de la mesa pensando “qué bruto el español éste que confunde un atún con un tiburón”.