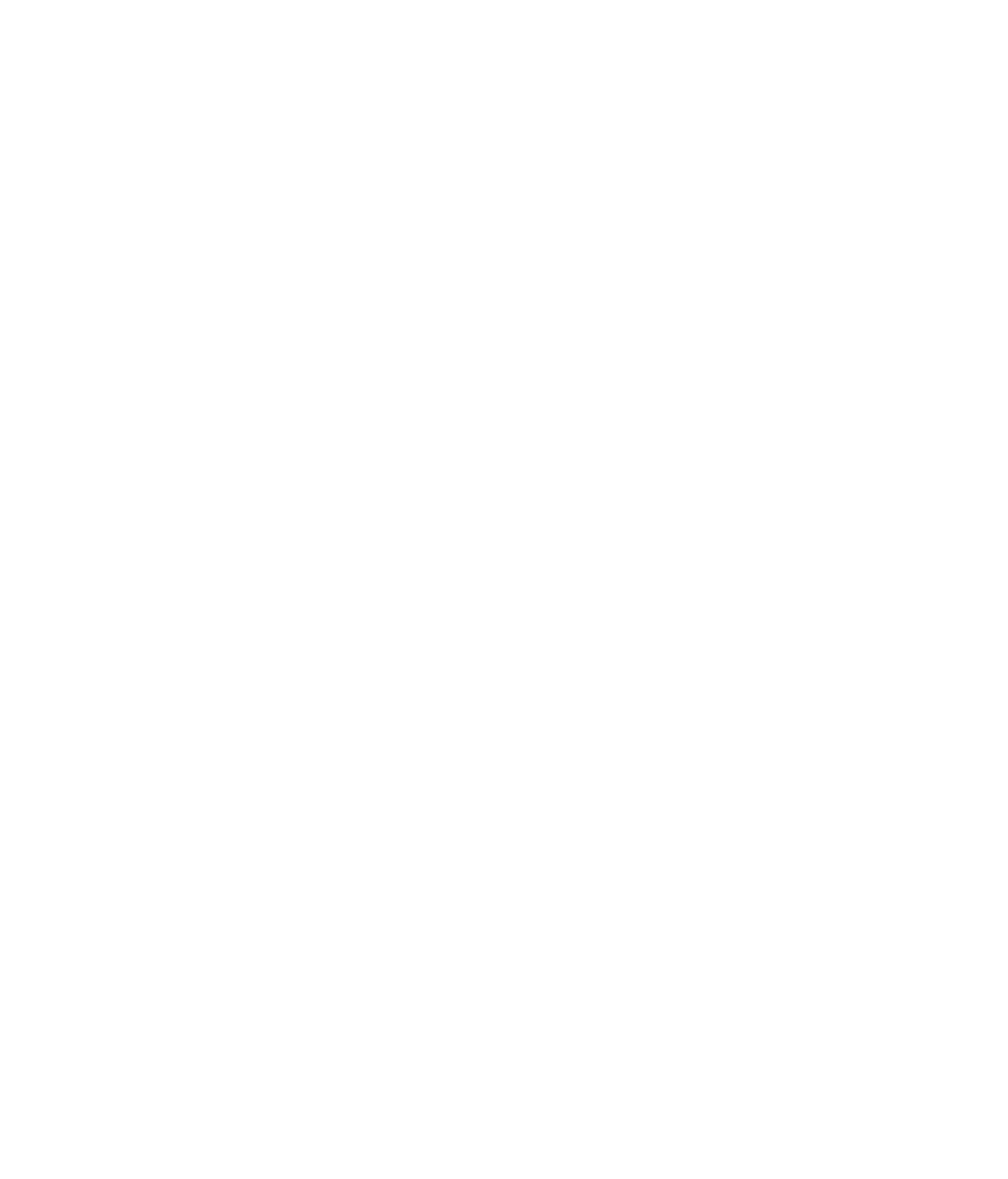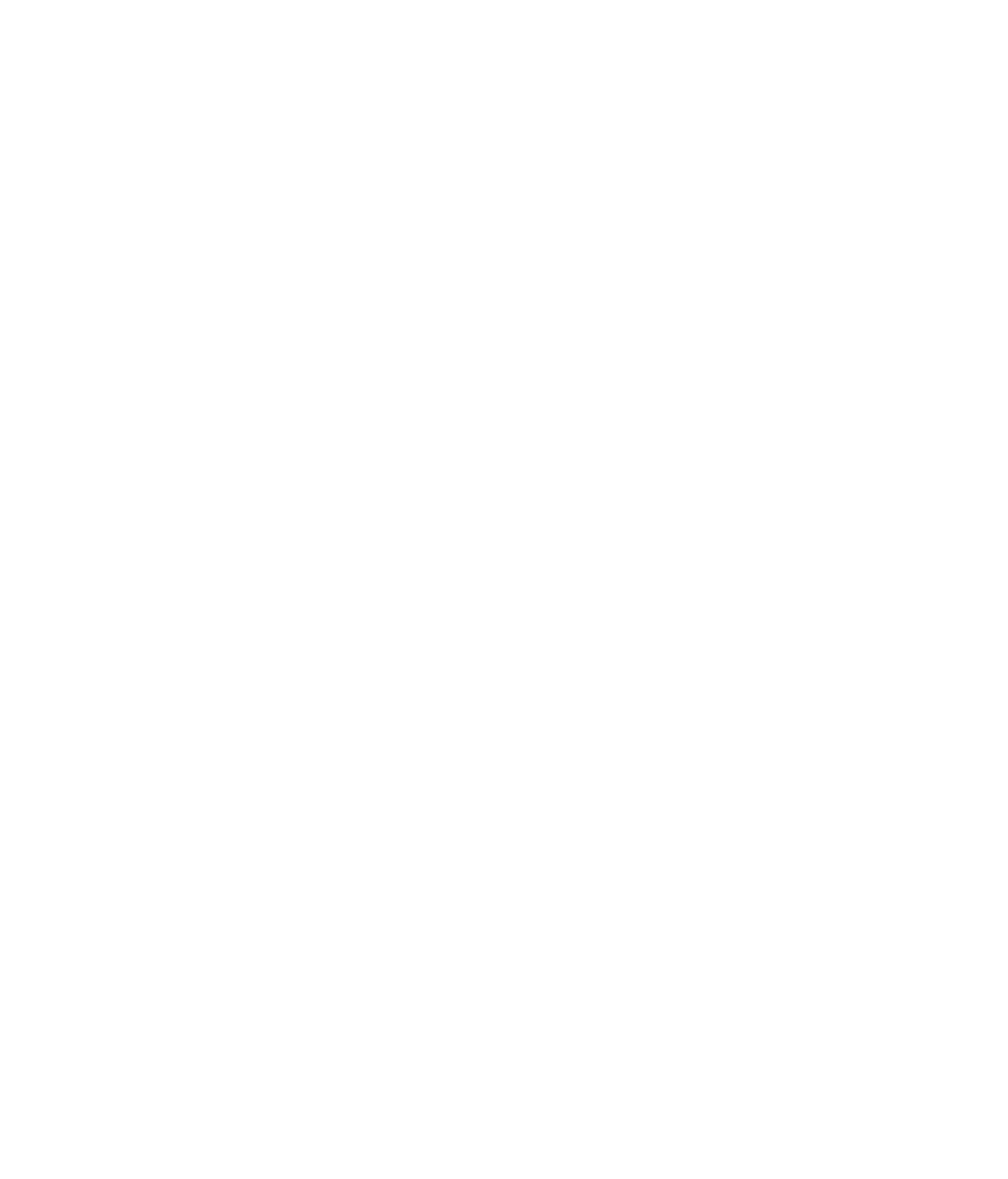Mi rincón favorito

Fui un niño trotamundos, soñador, enamoradizo, indagador. Siempre fantaseando aun consciente de cuan locos e imposibles eran mis desvaríos, aunque al final no todos fueron tan quiméricos. Un niño un tanto ermitaño, absoluto soberano de un reino solo mío. Un niño melancólico y vivaracho, inquieto y sosegado, travieso y contemplativo. Todo a un tiempo, y sin tiempo apenas. Contradictorio. Así sigo…
Aquel pequeño chiflado que fui, que aun soy de algún modo, encontró en Sotillo de la Adrada y en el Valle del Tiétar su codiciado territorio de ensueño y libertad. Ese era entonces mi reino. Un dominio propicio para fechorías, afanes y devociones. Allí quedaban el final de la senda y el principio de todos los caminos.
El valle, las montañas, los senderos de piedra y limo, las callejas empedradas, encerraban el Mundo entero. Y sobre mi cabeza, una inmensa porción de Universo, un cielo infinito e inmaculado que se podía respirar y acariciar cada noche estrellada. Sólo con desearlo, tumbado boca arriba en la fragante hierba, recorría el firmamento convertido en el navegante espacial que ya aspiraba ser, el que nunca fui.
Muchos de mis más bellos recuerdos nacieron, crecieron y aun viven allí, en Sotillo de la Adrada, mi pequeño pueblo, mi formidable edén. También en Santa María del Tiétar, que antes se llamó Escarabajosa. Nostalgias que aun andan mariposeando por ahí, como duendes etéreos, sobre mis amados campos, por los angostillos que, hace años, formaban el laberinto de esos poblados.
Allí encontré el pedacito de tierra que más he amado en mi vida, que aun amo, aunque no sea mío.

Tengo muchos recuerdos guardados allí, escondidos aun bajo la hierba, detrás de los pinos, arriba, en las higueras, en los castaños, entre las piedras, en la buena tierra y las cepas, en las esquinas y los balcones, en las orillas de los torrentes, en la mágica cúpula de este cielo...
Recuerdo los níscalos, el musgo, el aroma a lavanda y tomillo, el rumor de las hojas de los chopos sonando como el mar, mejor que el mar, los erizos del castaño y los que tenían hociquillo y patas...
Recuerdo los almendros florecidos, las parras llenas de racimos, las tomateras y las guindillas, las cercas de piedra, el paso cansado de las vacas y los bueyes. Subir a la nieve en las rocas del Berrueco y ver el pueblo abajo, haciéndome señales de humo en el invierno.
Recuerdo bailar y enamorarme en el Venero, bañarme en su gélida piscina y en las pozas. El limo y la arena de los caminos arriba y abajo. Recoger piñotas y leña, encender un buen fuego de encina, asar castañas.
Recuerdo trepar una y otra vez hasta el enorme pollito, ese gorrión convertido en piedra con el que, de niño, volaba y veía todo, el mundo entero.

Recuerdo despertar con el coro de un millón de pájaros cada mañana, y que ese sonido acompañara mis juegos cada tarde... Y cada noche, quedar dormido con el canto del cárabo, arrullándome o asustándome...
Recuerdo la rama de la higuera en la que aprendí a esperar sin perder el equilibrio, y las montañas escondidas en las nubes o cosidas al cielo más limpio y lleno de estrellas que se pueda imaginar. Recuerdo también las abejas, los panales y la miel...
Recuerdo los chatos y los pinchos en El Cachito, las noches de cine de verano, orquesta y baile en las Terrazas. Pasear de la ermita a la iglesia y de la iglesia a la ermita, una y otra vez. Terminar en el fondo del pilón de la fuente de los cinco caños. Pasear, soñar, besar y acariciar en La Aliseda...
En cierto modo todo eso sigue allí... En esas benditas montañas, ese majestuoso Valle del Tiétar, que siempre me espera acogedor y siempre me recibe con una plácida sonrisa, con su mejor abrazo. Allí me encuentro en la gloria...