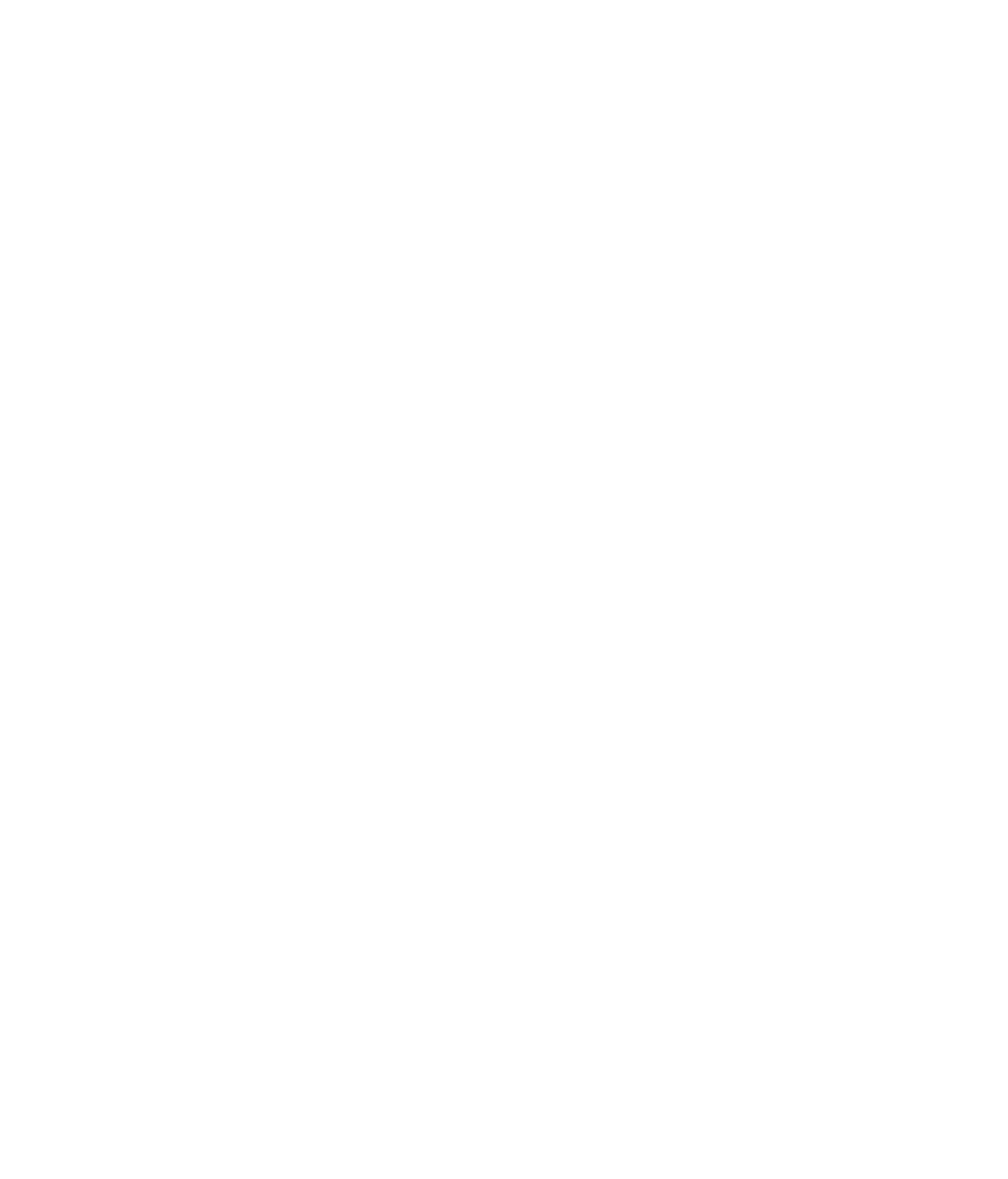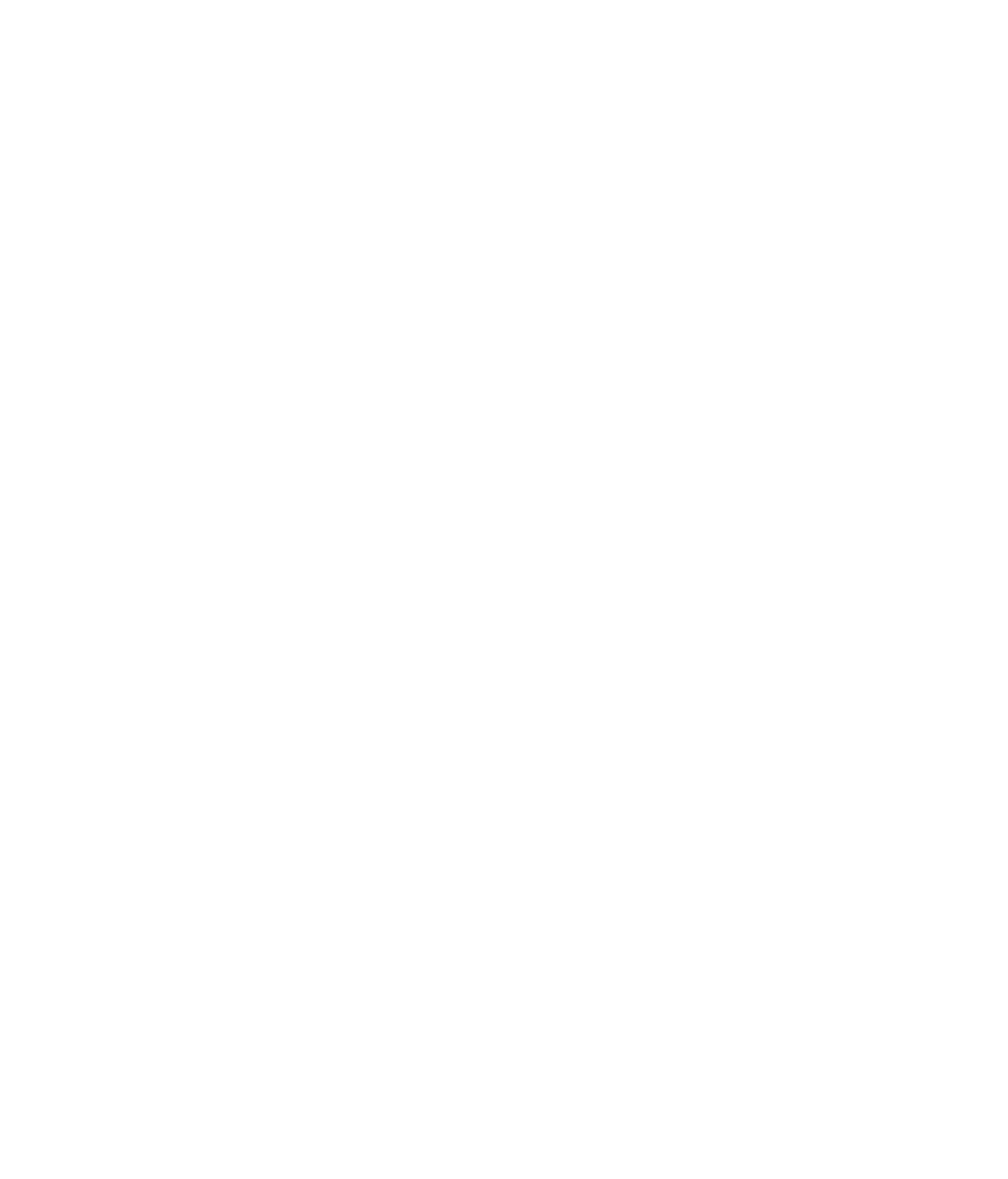África

Miro al pasado e intento recordar, comprender. ¿Qué quedó en mí de África? ¿Dejé algo allí? ¿Seré capaz de escribir algo más sobre ella? ¿Algo coherente? ¿Servirán de algo mis palabras?
África se esconde en mi memoria como el recuerdo de una antigua amada, como una dama bellísima, oscura y olvidada, y sin embargo siempre presente. ¿Qué esperarán leer aquí los que ahora leen? ¿Más de lo mismo? ¿Algunos de aquellos bellos tópicos que codician los que juegan a ser aventureros? ¿Reseñas para los coleccionistas de datos, términos e imágenes vacías? ¿Saben que pienso?, pienso que a África le sobran las palabras, todas estas y otras muchas, y le faltan hechos, todo el bien que jamás hicimos por ella y todo el mal que le forjamos.
Aunque tal vez no lo sea, en cierto modo, también me siento culpable de su imperdonable descuido, de su desconocimiento, de su doliente pasado y su infame presente. Veintidós veces al menos pisé ese planeta bruñido, añejo, altivo y soberbio, pero apenas supe vislumbrarlo. Me lo decía mi padre después de pasar muchos años allí: “No intentes comprender, simplemente admira y disponte a gozar y a sufrir con ella”…
Después de conocerla, aunque fuera de forma tan tímida, no hice apenas nada y sigo sin hacerlo, salvo recitar palabras doloridas una y otra vez, tan nostálgicas como inútiles. Hacen falta pocos pasos para llegar a ese mundo remoto, más rojo que Marte en ocasiones, más rojo y más olvidado. ¡Qué cerca está y que lejos nos queda!...
A mi padre, como a mí, le dolía su historia, esa parte de su pasado que manoseamos y que por tanto nos atañe. Una turba de tipos de rostro lechoso cayó sobre ella como una maldición que sigue perpetuándose. Es la vieja historia de los conquistadores, llegar y pisotear. Desangrar. Aquí o allá, antes o ahora. La violaron sin piedad una y otra vez, mancillándola. Casi todo lo que hicieron estuvo mal. Muy mal. Ingeniaron pésimas patrias blancas para aquellos “buenos negritos”. Trazaron a su antojo los confines de una tierra bruna e inabarcable, todo para creerla suya y rendida. Límites para ellos incomprensibles, inasumibles muchas veces. ¡Qué equivocados estaban los descubridores y cuanto daño hicieron!
La desvalijaron sin piedad, intentaron despojarla hasta de su alma inmensa aunque, al menos eso, no lo consiguieron del todo. Despreciaron a sus Dioses, desecharon sus leyendas, rechazaron sus dicciones, sus símbolos, su buena educación, su forma de entender y contar, liquidaron sus mensajes, impugnaron sus leyes, arruinaron la vida de ese territorio inmenso y la de casi todos los seres que en su vientre vivían. Exterminaron, saquearon y, más tarde, con las alforjas bien repletas de tesoros, echaron a correr dejando atrás toda su desolación en manos de gobernantes corruptos y bien adiestrados en la villanía.
África sigue malviviendo a causa de aquellos pillajes, sangrando las heridas que le dejaron todos aquellos pillos.
Desde entonces, desde que la frecuentamos, y no hace tanto de eso, África jadea triste. Suena melancólica como una viola o un violonchelo, pausada y profunda, distinguida e inalcanzable. Estridente como un vetusto acordeón de fuelle rasgado. Atropellada, desentonada, crispante, patética, resignada. La miro desde lejos y en ocasiones relumbra como el ámbar. Otras distingo en la distancia su hosco aspecto, negro y áspero como el carbón y el pedernal. Y ahí sigue, detenida, aun cubierta de aquel blanco estiércol, a medio camino entre el milagro y el desastre.
En ella está el origen. El pesado y lento girar de la Tierra parece depender de su parsimonioso mecanismo. Si pienso en ella, un rumor profundo retumba en mi alma, haciendo tremar levemente todo cuanto guardo dentro del pecho. Aun la amo, aunque intento no sufrir más por eso.
Desde niño está conmigo. Mil veces soñé con ella, con llegar a ella y “conquistarla”, a mi manera. Seguí los pasos de mi padre y la encontré. Poco habían cambiado las cosas desde entonces, y siguen sin cambiar. Allí, por primera vez, pude sentir esa misteriosa fuerza que me mantiene pegado a la esfera. El verdadero peso de mi esencia humana. ¿Cabe aun la esperanza?
En África aturden los fulgores y aterran las tinieblas. Vivirla, sentirla, contemplarla, perfora los sentidos para bien y para mal, dejándote exhausto. Es absolutamente deslumbrante hasta en la más absoluta oscuridad.
La mirada no está acostumbrada a tanta y tan rara belleza, a tanta y tan inaudita fealdad. El oído no puede abarcar todos los matices de sus bullicios y silencios sin inquietarse, sin aterrorizarse, provengan de las bestias o los hombres. Es imposible no sucumbir ante los hipnóticos ritmos de sus músicas o sus mágicas danzas, en los latidos de los tambores. Puedes embriagarte en sus suspiros de incienso o asfixiarte en sus aires definitivamente fétidos. Tras sus máscaras se esconden, extraordinarias, la beldad y la monstruosidad. Su tacto puede ser suave como el marfil o la seda, o tener la aspereza de la piel del elefante. Saborearla puede conducirte al éxtasis o a la agonía. Puede matarte de calor o de frío, de pena o alegría, de dolor o de placer, de amor o desamor. No hay términos medios en África, no hay tibiezas, todo vive o muere en contrates inverosímiles.
Allí el tiempo transcurre mucho más veloz o de forma exasperadamente lenta. También las lánguidas, renunciadas y delirantes vidas de muchos de sus habitantes.
Ella no concibe la prisa, ni frecuenta en exceso la eficacia o la justicia, ni espera ser comprendida. Condenada a la hambruna y a la sed, se le escapan sus seres buscando anhelos imposibles…
Y ahí sigue. Sin esperar apenas nada, ni mucho ni poco, sin hacer demasiadas preguntas, sin respuestas que ofrecernos. África, bellísima y desesperada, continúa hundiéndose en el más apabullante y generoso sufrimiento que uno pueda imaginar.
¿Se acordará de que alguna vez lloré por ella?
(Publicado en el diario El Mundo el 18 de enero de 2011)